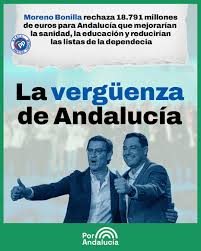Las declaraciones de Moreno Bonilla que describen el protocolo de cribado de cáncer en Andalucía —según las cuales cuando un radiólogo tiene dudas no se informa a la mujer para “no generar ansiedad”— representan un ejemplo alarmante de paternalismo institucionalizado, una práctica que vulnera los derechos básicos de las pacientes, contradice los principios de la medicina moderna y erosiona la confianza en el sistema sanitario. Lo que se presenta como un gesto de “protección emocional” es, en realidad, una forma de ocultamiento injustificable de información clínica que pertenece exclusivamente a la persona afectada.
El derecho a saber: un principio no negociable
En medicina, el principio de autonomía es sagrado. Cada paciente tiene derecho a conocer su estado de salud, incluidos los hallazgos dudosos o inciertos. Ocultar información bajo el pretexto de “no generar ansiedad” supone tratar a la persona como incapaz de gestionar su propia realidad, reduciéndola a un sujeto pasivo al que hay que proteger de la verdad. Es una actitud que recuerda a la medicina autoritaria del siglo pasado, donde el médico decidía qué era mejor que el paciente supiera o no.
El argumento de que “la mayoría de las pruebas son negativas” no justifica nada. En ética médica, los derechos no se diluyen en porcentajes. Que el 98% de las pruebas sean normales no da carta blanca para mentir o silenciar al 2% restante. Cada paciente tiene derecho a ser tratada con la misma transparencia y respeto, sin importar la estadística. Ese 2% no es una cifra menor:
Qué significa esto en la práctica
Ese 2% no es una cifra menor: unas 18 000 mujeres andaluzas por cada ronda de cribado podrían estar en la situación que describe el protocolo —es decir, con una prueba que genera sospecha o no es concluyente, pero sin recibir información inmediata porque “no se quiere causar ansiedad”.
18 000 mujeres a las que no se les comunica que existe una duda diagnóstica, que podrían necesitar pruebas complementarias o seguimiento, y que viven creyendo que “todo está bien” cuando el sistema sanitario sí tiene indicios de que algo podría no estarlo.
El miedo como excusa institucional
El núcleo del problema no es el bienestar de la mujer, sino el miedo del sistema sanitario a gestionar la incertidumbre. En lugar de reconocer la complejidad de un resultado “indeterminado” y acompañar al paciente en ese proceso, se opta por el silencio. Pero el silencio no cura; al contrario, infantiliza y deshumaniza.
El argumento de que “no se comunica para no generar ansiedad” es falaz. La ansiedad no proviene de la información, sino de la falta de ella. Cualquier mujer que se somete a un cribado confía su cuerpo y su tiempo al sistema público de salud. Ocultarle que existe una duda diagnóstica no elimina la ansiedad, solo la traslada en el tiempo y la agrava cuando más adelante recibe un diagnóstico tardío o inesperado.
El daño psicológico de la opacidad
El paternalismo sanitario tiene un coste emocional enorme. Saber que el sistema deliberadamente oculta información médica relevante genera desconfianza, frustración e indignación. Una mujer informada puede tomar decisiones, buscar segundas opiniones o simplemente prepararse emocionalmente. Una mujer engañada queda indefensa.
El argumento de la “ansiedad” revela una visión profundamente machista y condescendiente de la salud femenina. Supone que las mujeres son emocionalmente frágiles y que “no soportarían la incertidumbre”. Esa idea es tan obsoleta como insultante. Las mujeres no necesitan que el sistema las proteja de la verdad; necesitan que las trate como sujetos racionales, adultos y autónomos.
El valor de la incertidumbre
En medicina, la incertidumbre es parte del proceso diagnóstico. No siempre hay respuestas definitivas, y eso es comprensible. Lo que no es aceptable es ocultar la duda. Comunicar la incertidumbre de manera clara y empática no daña, sino que fortalece la relación médico-paciente. Decir “hay algo que debemos vigilar” o “los resultados no son concluyentes, haremos más pruebas” no genera caos, sino confianza.
Los protocolos sanitarios deben basarse en la transparencia, no en la manipulación emocional. Los profesionales tienen la obligación de informar, acompañar y contextualizar, no de decidir unilateralmente qué verdades son tolerables. La madurez de un sistema sanitario se mide por su capacidad de respetar la autonomía incluso cuando la verdad es incómoda.
Una falla ética y política
Lo más preocupante no es solo la práctica en sí, sino su justificación pública. Que responsables sanitarios la defiendan abiertamente revela una falla estructural de cultura ética. Si esta decisión se enmarca en un protocolo oficial, estamos ante un problema institucional grave. Un protocolo que autoriza el ocultamiento de información médica debería ser revisado y derogado de inmediato.
En los cribados de cáncer —una herramienta crucial para la detección temprana y la reducción de la mortalidad—, la confianza es esencial. Cada paciente debe saber que el sistema actúa con honestidad, incluso cuando los resultados son inciertos. Si se rompe esa confianza, el cribado deja de ser una herramienta de salud pública para convertirse en un mecanismo de control opaco.
La verdadera empatía no miente

Empatía no es silencio. Empatía es comunicar con humanidad, sin esconder la verdad. Es explicar que un resultado dudoso no significa un diagnóstico, sino una necesidad de observación o una prueba adicional. Es acompañar al paciente en la espera, no excluirlo de ella. La honestidad puede generar ansiedad momentánea, pero la mentira institucional genera traumas duraderos.
Conclusión: la transparencia como cura
El caso de los cribados en Andalucía es un espejo incómodo de cómo las buenas intenciones pueden degenerar en prácticas profundamente injustas. Proteger de la ansiedad no puede servir de excusa para negar la verdad médica. La única forma de respeto real hacia las personas es decir la verdad con sensibilidad, no esconderla por conveniencia.
En un sistema sanitario público, el derecho a la información no se negocia. Las mujeres no necesitan tutelas; necesitan respeto. Y ese respeto empieza por decirles siempre la verdad, aunque sea incierta.