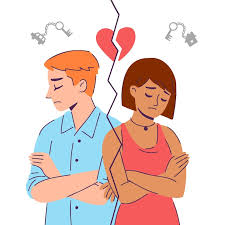Hay fronteras que no están marcadas por muros ni por vallas, sino por el silencio de una casa que antes estaba llena de voces. Son las fronteras del desamor. Cuando una relación de pareja se rompe, el mundo que conocíamos se desmorona y nos quedamos en una especie de tierra de nadie, un desierto emocional donde el frío de la ausencia lo invade todo. No solo perdemos a la persona amada; perdemos rutinas, proyectos, identidad compartida y, muchas veces, hasta la confianza en nosotros mismos. En ese naufragio interior es fácil sentir que Dios también se ha ido, o preguntarse con angustia dónde queda Dios cuando algo que parecía tan lleno de vida termina convertido en escombro.
Desde una fe adulta, esta pregunta no se responde culpabilizando a Dios ni a uno mismo. Como recuerda Andrés Torres Queiruga, Dios no es el autor de nuestras desgracias ni alguien que “permite” el mal como si pudiera evitarlo a voluntad. El sufrimiento no forma parte de un plan divino oculto, sino que nace de la fragilidad de la vida, de la libertad humana y de procesos que no siempre podemos controlar. Dios no rompe los vínculos ni decide las pérdidas. Dios es Amor, y precisamente por eso es el primero que sufre cuando el amor humano se quiebra. Allí donde una relación se rompe, Dios no se retira: permanece discretamente, sosteniendo a la persona rota para que no se rompa del todo.
Una de las heridas más profundas tras una ruptura es la culpa. Aparecen los “si hubiera…”, los reproches internos, la sensación de haber fracasado como persona, como creyente o como pareja. En ese punto, la imagen de Dios puede deformarse y convertirse en la de un juez severo que evalúa errores. Pero en la frontera del corazón roto no necesitamos un juez, sino un abrazo. No somos peores personas ni peores cristianos porque una relación no haya podido sostenerse. A veces, soltar no es egoísmo, sino el acto de caridad más honesto, hacia el otro y hacia uno mismo. Dios no nos pide que nos inmolemos en relaciones que nos anulan; nos llama a vivir en la verdad que libera, aunque duela y aunque no haya finales ideales.
La Biblia no disfraza el dolor ni lo convierte en lección moral. Nos muestra creyentes atravesando pérdidas irreversibles. David, tras el adulterio con Betsabé, suplica por la vida del hijo nacido de esa relación. Ora, ayuna y llora, no para forzar a Dios, sino para habitar la esperanza mientras aún es posible. Sin embargo, el niño muere. Sus siervos temen decírselo, pensando que David podría hundirse definitivamente. Pero su respuesta es de una hondura humana y espiritual sorprendente: “Mientras el niño vivía, pensaba: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar?” David no niega el dolor ni lo espiritualiza. Acepta la realidad, no porque deje de amar, sino porque entiende que la fe no consiste en negar lo sucedido, sino en atravesarlo sin huir.
También está Raquel, que llora la muerte de sus hijos y no quiere ser consolada. Su llanto nos recuerda que hay sufrimientos que no admiten consuelo inmediato, ni frases piadosas, ni explicaciones teológicas. Y eso también forma parte de la experiencia creyente. Dios no se ofende por nuestro llanto ni por nuestra resistencia a ser consolados. Permanece incluso cuando no queremos palabras, solo presencia.
Desde el Evangelio, esta experiencia adquiere un rostro concreto. Jesús no fue ajeno a la pérdida ni al desamor. Conoció el abandono de los suyos, la traición de un amigo, la soledad de quien ama y no es comprendido. En la cruz no ofrece una explicación, sino un grito: “Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Ese grito nos libera de la obligación de entenderlo todo. Nos dice que incluso cuando sentimos que Dios calla, Dios sigue estando dentro del grito. La fe cristiana no promete amores sin ruptura, pero sí una presencia que no abandona cuando todo parece romperse.
Superar una ruptura no significa olvidar como si nada hubiera pasado, sino integrar el dolor en la propia historia. Hay heridas que no se cierran a la fuerza. Aquí necesitamos lo que podríamos llamar la paciencia del alfarero. Primero, aceptar la fatiga: no exigirse estar bien mañana. El duelo es un proceso sagrado que no se puede acelerar sin romper algo por dentro. Segundo, el silencio necesario: el “contacto cero” no es crueldad, sino cuidado. Alejarse de mensajes, recuerdos constantes o redes sociales es, muchas veces, la única manera de permitir que la herida empiece a cicatrizar. Y tercero, reencontrar las raíces: recordar que antes del “nosotros” ya existía un “yo” amado incondicionalmente. Nuestra dignidad no depende de que alguien nos elija, sino de que ya hemos sido elegidos desde siempre.
En la tradición japonesa existe el Kintsugi, el arte de reparar la cerámica rota con hilos de oro. La pieza no vuelve a ser como antes; es distinta, pero más fuerte y más bella, porque sus cicatrices forman parte de su valor. Dios trabaja así. No borra nuestro pasado ni nos devuelve a una versión intacta, sino que toma nuestros fragmentos —tristeza, miedo, soledad, decepción— y, desde dentro de la historia, va modelando una vasija nueva, con el hilo de oro de su gracia y con la ayuda de la buena gente que nos rodea.
Tras cruzar la frontera del desamor, no salimos indemnes, pero podemos salir más compasivos, más humildes y más capaces de comprender el dolor ajeno. No estás solo en tu naufragio. Aunque ahora no lo sientas, Dios no está detrás de lo que te hiere, sino delante, abriendo caminos para que la herida no tenga la última palabra. Porque incluso de las cenizas de un amor que terminó, puede brotar una vida más auténtica, más libre y, sobre todo, más digna de ser vivida.