Durante el último siglo, América Latina ha sido escenario de un fenómeno religioso complejo y contradictorio. Mientras las luchas sociales exigían justicia, tierra y dignidad, se dio un proceso inverso: no se fundaron sindicatos, pero sí iglesias. Las misiones religiosas, muchas con financiamiento externo, llegaron con el discurso de “salvar almas” antes que con el compromiso de transformar estructuras de injusticia. En lugar de hablar de justicia, se habló de pecado personal; en lugar de denunciar la pobreza, se ofreció la promesa de prosperidad individual. Así se extendieron las megaiglesias y la teología de la prosperidad, configurando una espiritualidad que, más que liberar, terminó adormeciendo a los pueblos.
En numerosos países latinoamericanos, especialmente desde los años setenta, las iglesias evangélicas y neopentecostales se multiplicaron bajo la lógica del éxito espiritual y material. El mensaje se simplificó: quien tiene fe prospera, quien diezma será bendecido. Esta idea trasladó la responsabilidad del cambio social desde las estructuras colectivas hacia el individuo, haciendo creer que la pobreza es una falta de fe. Sin embargo, las Escrituras enseñan lo contrario: «Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de los cielos» (Mateo 5:3). En el Evangelio, la pobreza no es culpa, sino lugar de encuentro con Dios y llamado a la solidaridad.
La expansión del protestantismo evangélico en América Latina no puede comprenderse sin analizar el papel de los Estados Unidos. Desde finales del siglo XIX y especialmente durante la Guerra Fría, Washington promovió activamente la difusión de iglesias protestantes en el continente como parte de una estrategia geopolítica y cultural. Durante las décadas de 1950 y 1960, en plena confrontación ideológica con el bloque soviético, la Casa Blanca impulsó misiones evangélicas bajo el discurso de la “defensa de la libertad religiosa” frente al comunismo. En la práctica, esas misiones sirvieron para contrarrestar la influencia de la teología de la liberación y de los movimientos sociales inspirados en el Evangelio que denunciaban las dictaduras y el capitalismo dependiente.
Organizaciones norteamericanas como la Summer Institute of Linguistics (SIL), World Vision y diversas misiones pentecostales recibieron apoyo económico y político para expandirse en regiones rurales e indígenas. En muchos casos, estas instituciones sustituyeron la acción de los sindicatos campesinos o de las comunidades eclesiales de base, ofreciendo ayuda espiritual y material, pero sin promover organización ni conciencia crítica. La estrategia fue clara: sustituir la movilización social por devoción religiosa, el análisis político por el testimonio personal, y la denuncia del sistema por el llamado al arrepentimiento individual. Se impulsó así un modelo de cristianismo apolítico en apariencia, pero funcional al orden imperial, que reforzaba la estabilidad de regímenes aliados a Estados Unidos.

No es casual que durante las dictaduras militares de América del Sur y Centroamérica —Chile, Argentina, Brasil, Guatemala, El Salvador—, los gobiernos autoritarios toleraran o incluso promovieran las iglesias evangélicas, mientras perseguían con violencia a los sacerdotes, teólogos y comunidades de la teología de la liberación. En Guatemala, durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt (1982-1983), pastor evangélico formado en el ambiente pentecostal, se vivió uno de los casos más emblemáticos. Su régimen se caracterizó por la represión brutal contra comunidades indígenas y campesinas bajo el lema de “salvación nacional”. En sus discursos, Ríos Montt afirmaba que su mandato era “voluntad de Dios” y mezclaba el lenguaje bíblico con la retórica anticomunista promovida por Washington. En ese contexto, la religión funcionó como justificación moral del autoritarismo. «Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones» (2 Timoteo 4:3), una advertencia que se cumple cuando la fe se usa para legitimar la injusticia.
Así, el protestantismo financiado y respaldado desde el norte cumplió un papel estratégico: mantener la estabilidad política, neutralizar la organización popular y proyectar la hegemonía cultural estadounidense bajo la bandera de la fe. La Biblia se convirtió en instrumento de pacificación y en cortina espiritual de un orden económico desigual.
Con el fin de la Guerra Fría, la influencia norteamericana tomó una nueva forma: el neopentecostalismo mediático y empresarial, portador de la teología de la prosperidad. Este movimiento, originado en Estados Unidos, se difundió masivamente en América Latina a través de la televisión, la música gospel y los modelos de “iglesias de crecimiento”. Su discurso es plenamente compatible con la lógica neoliberal: cada creyente es un “emprendedor espiritual” llamado al éxito mediante la fe y el esfuerzo personal. La pobreza deja de ser un problema estructural para convertirse en un “fracaso individual”. La salvación se mide por la capacidad de consumo y la acumulación material. Pero el Evangelio advierte: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hacéos tesoros en el cielo» (Mateo 6:19). Esta teología invierte el sentido bíblico, presentando la riqueza como signo de bendición y el sufrimiento como falta de fe.
El ejemplo de Guatemala es nuevamente ilustrativo. La Iglesia Casa de Dios, liderada por Cash Luna, simboliza la fusión entre religión y espectáculo. Con templos monumentales, tecnología audiovisual avanzada y una estructura corporativa, promueve una espiritualidad basada en la recompensa económica y la motivación personal. En sus sermones, la prosperidad se presenta como promesa divina inmediata, desvinculada de toda crítica al sistema económico que produce desigualdad.
En paralelo, el caso de Brasil demuestra la consolidación de ese modelo. La Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) ha construido un imperio religioso y financiero que incluye medios de comunicación, bancos y partidos políticos. Su líder, Edir Macedo, ha apoyado abiertamente candidatos conservadores y ha promovido una visión del mundo donde la prosperidad material es señal de la gracia divina. En la práctica, estas iglesias funcionan como empresas religiosas al servicio del sistema neoliberal, más interesadas en el crecimiento económico que en la opción por los pobres. La contradicción con el mensaje bíblico es profunda. Jesús advirtió: «No podéis servir a Dios y al dinero» (Mateo 6:24), y en el libro de los Hechos se recuerda que los primeros cristianos «tenían todas las cosas en común y nadie pasaba necesidad» (Hechos 4:32-35). La comunidad cristiana original era un proyecto de justicia, no de competencia.
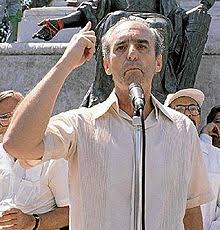
En contraste con el cristianismo triunfalista, los teólogos latinoamericanos de la liberación defendieron una fe comprometida con los pueblos oprimidos. Gustavo Gutiérrez habló de la “opción preferencial por los pobres” como exigencia evangélica, Jon Sobrino identificó a Cristo con los “pueblos crucificados” y Ignacio Ellacuría llamó a “bajar de la cruz a los crucificados de la historia”. Todos ellos fueron perseguidos o silenciados por las dictaduras y los poderes económicos. Mientras las comunidades eclesiales de base promovían organización popular, alfabetización y solidaridad, las iglesias de prosperidad multiplicaban campañas de fe televisadas y conferencias motivacionales. La represión a los movimientos sociales se acompañó de una espiritualidad desmovilizadora, que reemplazó la lucha por la justicia con la expectativa de un milagro. «Tuve hambre, y no me disteis de comer; estuve desnudo, y no me vestisteis» (Mateo 25:42). Estas palabras resuenan como denuncia a una iglesia que ha preferido la comodidad al compromiso. Cuando la fe se vuelve espectáculo y la pobreza se espiritualiza, el cristianismo pierde su fuerza liberadora y se convierte en opio religioso, como denunciaba la crítica social.

Cuando la iglesia calla ante el hambre, no denuncia la corrupción y bendice el éxito individual en medio del sufrimiento colectivo, deja de ser voz profética para convertirse en cómplice del poder. Este silencio ha generado desconfianza y resentimiento en amplios sectores populares, que ven en las instituciones religiosas un reflejo del sistema que los oprime. «Si callas ante el clamor del pobre, tú también clamarás y no serás oído» (Proverbios 21:13). El desafío actual es recuperar una fe liberadora, capaz de unir espiritualidad y justicia. No se trata de politizar la religión, sino de evangelizar la política, de volver al mensaje central de Jesús: «El Espíritu del Señor me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los pobres» (Lucas 4:18). Una iglesia que no defiende al pobre ni denuncia la injusticia deja de seguir a Cristo y pasa a servir a los poderosos.
Recuperar el sentido profético implica renunciar al confort del espectáculo y asumir el riesgo de la verdad. Como escribió Ignacio Ellacuría poco antes de su asesinato, “una fe que no hace justicia no es fe cristiana”. En palabras del Evangelio: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres» (Juan 8:32). Mientras existan iglesias que prefieren el aplauso al compromiso, el diezmo al servicio y el poder al testimonio, el pueblo seguirá buscando —con hambre, con dolor y con esperanza— una iglesia que hable con verdad, que no tranquilice, sino que libere.



