La reciente frase del Papa León XIV, “las mujeres somos mejores que los hombres”, además de ser una muestra clara de hembrismo, suena a demagogia barata. No solo banaliza una cuestión de fondo tan seria como la igualdad dentro de la Iglesia, sino que además subestima la inteligencia del pueblo creyente, tratándonos, una vez más, como si fuésemos niños ingenuos incapaces de discernir. Es el mismo tono paternalista que ha caracterizado al discurso clerical durante siglos: un lenguaje lleno de frases amables y superficiales, que intenta suavizar las tensiones reales sin ofrecer respuestas concretas. Cuando el Papa recurre a este tipo de ejemplos, parece dirigirse no a una comunidad adulta de fe, sino a un rebaño dócil al que basta calmar con palabras afectuosas. Y ese modo de hablar, más que pastoral, resulta profundamente infantilizado.
La Iglesia, a lo largo de su historia, ha utilizado este mismo tono con sus fieles: un tono protector, pero condescendiente, que convierte a los creyentes en menores de edad espirituales. Esta actitud, profundamente arraigada en el clericalismo, mantiene la distancia entre quienes “saben” y quienes “obedecen”, entre los que mandan y los que escuchan. Con ese tipo de discursos, se perpetúa una cultura de la obediencia emocional, donde el aplauso reemplaza a la reflexión y donde se confunde la ternura con la sumisión. El Papa puede decir una frase simpática, y el auditorio responde con entusiasmo, sin advertir que detrás del halago se esconde una negación de fondo: la igualdad real sigue sin llegar.
En el reciente encuentro del Papa con los equipos sinodales, se planteó una pregunta directa desde Europa: ¿qué esperanzas pueden tener las mujeres en una Iglesia sinodal? ¿Existe realmente un cambio cultural que conduzca a una igualdad plena entre hombres y mujeres dentro de la Iglesia? La respuesta del Papa, lejos de aclarar el camino, dejó al descubierto una visión todavía atrapada en el clericalismo y en la superficialidad simbólica de ciertos gestos.
El primer ejemplo que ofreció fue el de su madre, a quien, según él, le preguntaron si quería ser como los hombres, y ella respondió: “por supuesto que no, porque las mujeres somos mejores”. El auditorio aplaudió, celebrando la ocurrencia como si contuviera una gran verdad. Pero detrás de esa anécdota se esconde una confusión profunda. Esa frase, aunque suena halagadora, no aborda el tema de fondo: la desigualdad estructural que sigue existiendo dentro de la Iglesia. No se trata de que las mujeres sean “mejores” o “peores” que los hombres, se trata de que no son iguales en derechos, responsabilidades ni acceso a los ministerios. El problema no se resuelve con frases ingeniosas o aplausos, sino con decisiones que transformen la realidad eclesial, y ese paso aún no se ha dado.
El segundo ejemplo del Papa fue sobre una congregación religiosa en Perú que trabaja en una zona donde no hay sacerdotes. Estas mujeres, por necesidad pastoral, han sido autorizadas a bautizar, ser testigos de matrimonios y asumir muchas tareas ministeriales. El Papa las elogió, dijo que muchos sacerdotes deberían aprender de ellas. Pero la cuestión de fondo sigue intacta: ¿estas mujeres ejercen su ministerio porque no hay varones disponibles o porque tienen derecho pleno a hacerlo como miembros del Pueblo de Dios? La respuesta es evidente. Se las autoriza “en ausencia” de sacerdotes, no “en igualdad” con ellos. Su labor se tolera por suplencia, no por reconocimiento.
Ahí radica la gran incoherencia: mientras se ensalza la entrega y el valor de estas mujeres, se mantiene intacto el sistema que las margina. Se las alaba por “hacer lo que los sacerdotes no hacen”, pero sin cambiar el principio que impide que ellas también puedan ser sacerdotes o ejercer ministerios a nombre propio. Se perpetúa, de este modo, una estructura piramidal en la que unos pocos varones ordenados se sitúan en la cúspide, y el resto, mujeres y laicos, ocupan un plano secundario, subordinado y dependiente de permisos y excepciones.
Sin embargo, los orígenes del cristianismo fueron muy distintos. Como recuerda el teólogo Xabier Pikaza, las primeras comunidades cristianas eran fraternas, horizontales y de iguales, donde cada persona aportaba según su carisma. No existía un “sacerdocio clerical” separado del resto, ni vestiduras que marcaran la diferencia entre unos y otros. Jesús no instituyó una jerarquía piramidal de poder, sino una comunidad basada en la fraternidad y el servicio mutuo. El modelo clerical que hoy domina la Iglesia no proviene del Evangelio, sino de una evolución histórica que terminó sacralizando la desigualdad y dividiendo el cuerpo eclesial entre “los que mandan” y “los que obedecen”.
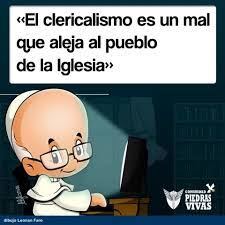
Aquí se hace necesaria una mirada más profunda sobre la estructura clerical de la Iglesia y lo que significa el clericalismo. El clericalismo, como bien ha explicado José María Castillo, no es solo un problema de actitudes personales o de privilegios, sino una estructura de poder incrustada en el corazón de la Iglesia. Castillo denunció con fuerza que “la Iglesia ha convertido el servicio en poder y la autoridad evangélica en dominio institucional”. Según él, el clericalismo consiste en creer que la gracia y la verdad se canalizan únicamente a través del clero, dejando al resto del Pueblo de Dios en un estado de dependencia espiritual y práctica. En esta visión, el sacerdote se convierte en mediador indispensable entre Dios y los fieles, lo cual contradice directamente el mensaje evangélico de Jesús, que proclamó que todos somos hermanos y hermanas, hijos del mismo Padre.
Esa estructura clerical es piramidal y excluyente, porque concentra la autoridad en los ordenados y reduce a los demás a una función pasiva o secundaria. En lugar de comunidades donde todos los bautizados participan, deciden y celebran, la Iglesia actual mantiene una división tajante entre “consagrados” y “profanos”. La teología de Castillo insiste en que esta separación no solo carece de fundamento en el Evangelio, sino que traiciona su esencia, porque sustituye la fe compartida por la obediencia a la autoridad. “El clericalismo”, decía él, “es la enfermedad más grave de la Iglesia”, porque ha hecho del poder una forma de espiritualidad y ha desvirtuado el sentido del servicio.
También Eugen Drewermann, teólogo y psicoanalista alemán, criticó duramente esta misma lógica. Según él, la estructura clerical no solo oprime a las mujeres y a los laicos, sino que deshumaniza al propio clero, convirtiendo a los sacerdotes en funcionarios del culto, atados por una institución que los obliga a ocultar su humanidad y su libertad interior. Drewermann afirmaba que el sistema eclesial transforma el Evangelio en una maquinaria jerárquica de control, que alimenta la culpa, la obediencia y la sumisión, en lugar de la libertad y la compasión que predicó Jesús.
Frente a esta estructura jerárquica, la teología de los carismas ofrece una alternativa profundamente evangélica. San Pablo, en sus cartas, recordaba que el Espíritu distribuye dones diversos en la comunidad, no para crear jerarquías, sino para construir la unidad desde la diversidad. En las primeras comunidades cristianas, los ministerios no se concedían por rango ni por género, sino por la manifestación del Espíritu en cada persona. Así, profetizar, enseñar, sanar o servir eran expresiones distintas de un mismo cuerpo, donde nadie estaba por encima de los demás. La Iglesia carismática era, por tanto, una comunidad dinámica, abierta, participativa, donde todos podían aportar según el don recibido. Recuperar esa visión sería el primer paso hacia una auténtica igualdad eclesial.

El clericalismo, sin embargo, aplastó esta riqueza. Convirtió los carismas en cargos, los servicios en funciones, y los dones del Espíritu en títulos de poder. De esta manera, el Espíritu fue sustituido por la jerarquía, y la libertad del bautismo, por la obediencia al orden sagrado. Las mujeres, que en las primeras comunidades ejercían papeles fundamentales —como profetisas, maestras, animadoras de iglesias domésticas o diaconisas—, fueron paulatinamente borradas de la vida pública eclesial. La historia posterior está llena de injusticias: desde la persecución de mujeres místicas y teólogas, hasta la exclusión sistemática de sus voces en los concilios y órganos de decisión. La Iglesia, que predica la igualdad de todos ante Dios, ha marginado durante siglos a la mitad de su pueblo, reduciéndola al silencio o al servicio subordinado.
Por eso, hablar hoy de igualdad sin recuperar la dimensión carismática del cristianismo es una incoherencia. Solo una Iglesia guiada por los dones del Espíritu, no por el peso de las jerarquías, podrá hacer justicia a las mujeres y volver a las raíces del Evangelio. La frase del Papa —“las mujeres somos mejores”— no solo es insuficiente, sino peligrosa. Porque oculta, tras una apariencia de elogio, una injusticia profunda. Las mujeres no necesitan ser “mejores” para ser reconocidas, ni quieren ser “como los hombres”; lo que reclaman es igualdad en derechos y responsabilidades.
La igualdad no se basa en la comparación, sino en la justicia. Y la justicia, en este caso, exige repensar el sacerdocio, la autoridad y el poder en la Iglesia, de modo que nadie quede fuera por su género. La Iglesia no podrá hablar de comunión mientras conserve una jerarquía que coloca a unos pocos por encima de los demás, ni podrá hablar de fraternidad mientras la mitad de sus miembros esté privada de voz y de decisión. Tampoco podrá hablar de servicio mientras lo que practica es dominación.
Porque la igualdad no se predica, se practica, y mientras no se practique, cualquier aplauso, por bienintencionado que sea, seguirá siendo una cortina de humo que encubre una verdad incómoda: la Iglesia sigue teniendo una deuda pendiente con las mujeres, y esa deuda solo se saldará cuando se derriben los muros del clericalismo y se reconstruya la comunidad cristiana como lo que siempre debió ser: una fraternidad de iguales, guiada por el Espíritu, no una pirámide de poder.



