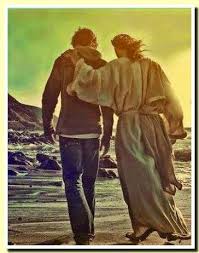Hay momentos en que el alma tiene hambre, hambre de algo que no sabe nombrar. Busca, tantea, se pierde y vuelve a buscar. Y en ese movimiento, que parece inútil, Dios ya está obrando. Porque el camino de la fe no empieza cuando lo comprendemos todo, sino cuando nos atrevemos a seguir buscando aun sin ver.
Jesús mismo, en los días de su vida terrena, fue buscado por muchos: unos le tocaban con fe, otros con duda, otros simplemente con necesidad. Pero Él nunca rechazó a quien se acercaba, nunca apartó su rostro de los que temblaban. En el Evangelio según san Lucas se dice: “Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de Él una fuerza que sanaba a todos” (Lc 6,19). Esa fuerza sigue viva. Esa presencia no pertenece al pasado, sino al presente eterno de Dios, al hoy en que vives.
Hay quienes piensan que para encontrar a Dios hay que subir muy alto, o ser muy fuertes. Pero el Evangelio no habla de héroes, sino de pescadores temerosos, de mujeres que lloran junto al sepulcro, de discípulos que huyen. Jesús no escogió a los perfectos; escogió a los que buscaban. Por eso, si sientes debilidad, si caes, si te confundes, no estás lejos de Dios: estás en el lugar exacto donde Él puede encontrarte.

Recuerdo lo que decía José María Castillo: “La salvación no empieza después de la muerte, sino en la vida de quien ama”. No hay que esperar al más allá para saborear la eternidad. Ya aquí, en el gesto sencillo, en el perdón, en la ternura, Dios está haciendo nuevas todas las cosas. La salvación no es un premio, sino una transformación interior que comienza cuando dejamos que el amor nos toque.
Pienso en aquella imagen de un pastor amigo mío que ofrecía cabello de ángel en el culto dominical y nos decía: “Esto es calabaza, mirad qué cosa más sabrosa ha hecho Dios con algo tan sencillo.” Así actúa Él: toma lo humilde y lo transforma en dulzura. Nuestra vida, con sus heridas, con sus fracasos, puede parecer pobre como una calabaza sin forma. Pero el Espíritu, que es fuego y viento, la cuece en su amor hasta que se vuelve manjar. Por eso no desesperes. ¡Dios no necesita tu perfección, sino tu disponibilidad!
Jesús dijo a Nicodemo: “El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu” (Jn 3,8). El Espíritu es libertad, y nadie puede encarcelarlo. Podemos estar tras cinco cerrojos en una cárcel, decía José María Castillo, “y sin embargo ser libres, porque el viento nadie lo puede atrapar”.
Esa libertad es el don más hondo de Dios: no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Cuando el alma deja de intentar controlar todo y se abre al soplo del Espíritu, entonces empieza a respirar la paz.
Romano Guardini lo expresó de un modo luminoso: “El que se abandona en Dios, no se pierde, se encuentra”. El abandono no es rendición ciega, sino confianza amorosa. Soltar no es renunciar, es dejar que el amor obre en nosotros. Y cuando eso ocurre, la fe deja de ser una idea para convertirse en vida.
Hay una manera concreta de tocar a Jesús hoy: en los otros. Cuando acaricias la soledad de alguien, cuando te acercas a una herida sin juzgar, cuando compartes tu pan o tu tiempo, ahí lo estás tocando. Lo mismo que los discípulos que temblaban de miedo después de la cruz y sin embargo fueron enviados a anunciar la vida. No comprendían del todo, pero lo amaban, y ese amor bastó para que el Resucitado se hiciera presente.

Jesús está hoy, no solo en la historia, sino en el tiempo que vives, en tus cansancios, en tus dudas, en tus lágrimas. Él no se quedó en los caminos de Galilea, alcanza la parusía, es decir, la plenitud del tiempo, el “hoy” eterno de Dios que roza tu instante. Cuando el Evangelio dice “Yo estaré con vosotros todos los días” (Mt 28,20), no es una promesa vaga: es una certeza. Está contigo en la búsqueda, en el silencio, incluso en la noche en que no sientes nada.
El hambre de Dios no es carencia, es llamada. Es el signo de que Él ya está dentro, atrayéndote hacia sí. Como el viento que no se ve pero se siente, así su amor te envuelve. Déjate alcanzar. No esperes a tener fuerzas, a estar preparada, a entenderlo todo. Solo abre las manos, abre el corazón, y deja que el Espíritu te toque con su libertad.
Porque el seguimiento de Jesús no es una carrera de méritos, sino una historia de encuentros. Y cada encuentro es un milagro, un comienzo nuevo, una brisa que pasa y renueva el alma.
Y así, poco a poco, descubrirás que Dios no estaba lejos. Que siempre estuvo ahí, en tu búsqueda, esperando ser encontrado dentro de ti.
Y cuando todo parezca oscuro, cuando las respuestas se acaben y la razón no alcance, no temas. Hay una luz que no nace de tus fuerzas ni de tus pensamientos. Hay una presencia que es más grande que todo lo que puedas imaginar.
Esa presencia no es una idea ni un sentimiento: es Alguien que te ama y te sostiene, aunque tú no lo veas ni lo comprendas.
Déjate envolver por ese misterio como quien se deja abrazar por el viento: no se ve, pero se siente. En ese abrazo está la esperanza que no defrauda, la vida que no termina, la paz que nadie puede arrebatar.
Ahí, en ese lugar que está más allá de tu mente pero muy dentro de tu corazón, Dios ya te espera, te conoce y te llama por tu nombre.
Y ese nombre, pronunciado en silencio por Él, es ya la promesa de que no estás sola y nunca lo estarás.