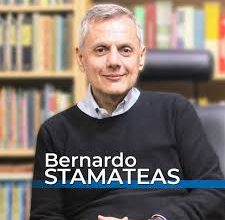Introducción
Este ensayo muestra desde una perspectiva teológica seria y rigurosa que la fe cristiana no debe apoyarse en reliquias ni objetos venerados, por valiosos que sean, sino en la persona de Jesucristo y en el testimonio evangélico. Se examinan los estudios científicos sobre la Sábana Santa de Turín y el uso de reliquias en la tradición cristiana, destacando las opiniones de teólogos como José Antonio Pagola, James D. G. Dunn, John P. Meier y Xabier Pikaza. El objetivo es mostrar que, aunque la ciencia y la historia sean importantes, la fe auténtica encuentra su fundamento en Cristo, no en signos materiales.
1. El sudario y la Sábana Santa: sobredimensionar lo visible
Los estudios científicos, incluyendo las dataciones por radiocarbono realizadas en 1988, han sugerido que la Sábana Santa pertenece a la Edad Media, entre los siglos XIII y XIV. Otros análisis posteriores han cuestionado esos resultados, pero lo cierto es que no existe consenso científico ni histórico que certifique su autenticidad. Sin embargo, algunos grupos tradicionalistas continúan presentándola como prueba incuestionable de la resurrección, corriendo el riesgo de reducir la fe a un asunto de pruebas materiales.
La Sábana Santa de Turín ha sido objeto de múltiples investigaciones científicas desde finales del siglo XIX. En 1898, el fotógrafo italiano Secondo Pia realizó la primera fotografía del lienzo y descubrió que la imagen parecía comportarse como un negativo fotográfico, lo que desató un gran interés popular y religioso. Desde entonces, se han multiplicado los análisis de carácter forense, químico y arqueológico.
En 1988, un consorcio de laboratorios de Oxford, Zúrich y Tucson aplicó la técnica del radiocarbono-14 a una muestra del lienzo. Los resultados, publicados en la revista Nature, concluyeron que la tela se confeccionó entre los años 1260 y 1390, situándola en plena Edad Media. Para muchos, este resultado supuso el cierre de la cuestión. Sin embargo, defensores de la autenticidad señalaron que la muestra utilizada podía haber estado contaminada por reparaciones posteriores o por el incendio que sufrió la catedral de Chambéry en 1532.
A lo largo de las últimas décadas, otros estudios han analizado la formación de la imagen, concluyendo que no existen pigmentos, pinturas ni trazos de pincel en la tela, lo que descarta un fraude artístico tradicional. No obstante, ninguna explicación científica ha logrado probar que la imagen sea el resultado de un fenómeno sobrenatural. Investigaciones recientes proponen hipótesis que van desde un proceso químico de oxidación-descomposición del lino, hasta la acción de un breve destello de energía aún no comprendida. En cualquier caso, la mayoría de la comunidad científica coincide en que la Sábana Santa no puede considerarse prueba empírica de la resurrección de Jesús, y que debe ser estudiada como un objeto histórico y cultural.
Por su parte, el Sudario de Oviedo, conservado en la Cámara Santa de la catedral ovetense, es un paño de lino con manchas de sangre y fluidos que, según la tradición, habría cubierto el rostro de Jesús tras su muerte. Estudios de la Universidad de Oviedo y del Centro Español de Sindonología afirman que el tipo de sangre coincide con el hallado en la Sábana de Turín (grupo AB), y que la disposición de las manchas es compatible con una muerte por crucifixión. Sin embargo, los críticos recuerdan que estas coincidencias no prueban la autenticidad, ya que la datación y la procedencia del paño siguen siendo inciertas.
En este contexto, es fundamental subrayar que la fe cristiana no puede depender de la autenticidad o falsedad de estos lienzos. Si bien son objetos de gran valor histórico, cultural y devocional, convertirlos en pruebas absolutas de la resurrección de Cristo constituye un error metodológico y teológico. La resurrección es un acontecimiento de fe, atestiguado por la experiencia de los discípulos y la tradición viva de la Iglesia, no un fenómeno que pueda encerrarse en un laboratorio.
De hecho, insistir en la autenticidad de estos lienzos como fundamento de la fe puede resultar contraproducente: si se demostrara de manera concluyente que no son auténticos, muchas personas podrían sentirse defraudadas, debilitando su fe en lugar de fortalecerla. Por ello, como señalan teólogos críticos, la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo pueden ser símbolos inspiradores, pero nunca pruebas definitivas.
2. Fe fundada en Cristo, no en objetos: la perspectiva de José Antonio Pagola
El teólogo José Antonio Pagola insiste en que la fe no puede depender de reliquias, sino de la experiencia de Cristo vivo. Su obra más conocida, Jesús. Aproximación histórica (2007), ofrece un estudio detallado del Jesús histórico a partir de los métodos de la exégesis moderna. Aunque generó polémica en sectores eclesiásticos, este libro subraya una verdad clave: el encuentro con Jesús no se mide por objetos sagrados, sino por la transformación vital que provoca en sus seguidores. Pagola recuerda que la base de la fe es el Evangelio mismo, no un trozo de lino.
3. James D. G. Dunn: tradición oral y fundamentos históricos
James D. G. Dunn fue uno de los biblistas más influyentes del siglo XX. Profesor en la Universidad de Durham (Reino Unido), se especializó en Nuevo Testamento y en los orígenes del cristianismo. Es reconocido internacionalmente por su aportación al estudio de la tradición oral en la transmisión de los evangelios, subrayando que los recuerdos de los discípulos fueron cuidadosamente preservados y transmitidos en las comunidades cristianas primitivas.
Entre sus obras más relevantes destacan Jesus Remembered (2003), primer volumen de su trilogía Christianity in the Making, y The Evidence for Jesus (1985). Dunn sostiene que, aunque no es posible “probar” la resurrección desde la ciencia histórica, la experiencia transformadora de los discípulos es evidencia suficiente de que algo real y profundo aconteció. Su autoridad académica hace de su opinión un referente para cualquier reflexión seria sobre la relación entre historia y fe.
4. Historia del morbo religioso y el uso de reliquias
Desde los primeros siglos, los cristianos guardaron reliquias de mártires y santos. En algunos casos, esta práctica fortaleció la identidad comunitaria y la memoria de los testigos de la fe. Pero también se produjeron abusos: proliferaron las reliquias falsas, el comercio de objetos supuestamente sagrados y el riesgo de un morbo religioso que desviaba a los fieles del verdadero centro del cristianismo. Estos excesos muestran que la veneración de reliquias, si no está bien orientada, puede oscurecer el mensaje de Cristo y sustituir la fe viva por un culto a lo material.
5. El aporte de John P. Meier
John P. Meier, sacerdote católico y profesor en la Universidad de Notre Dame (EE. UU.), es considerado uno de los mayores expertos en el “Jesús histórico”. Su obra monumental A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus (Un judío marginal), publicada en cinco volúmenes entre 1991 y 2016, constituye uno de los intentos más exhaustivos y meticulosos de reconstrucción crítica de la vida de Jesús.
Meier buscaba, según sus propias palabras, realizar una investigación “como si Jesús fuera un personaje del pasado del que nada dependiera para la fe o la devoción”, es decir, con una objetividad metodológica máxima. Sus conclusiones muestran que la figura de Jesús es históricamente sólida y verificable en muchos aspectos, lo que demuestra que la fe no necesita reliquias milagrosas para legitimarse. Su método ha inspirado a generaciones de exegetas y ha reforzado la credibilidad de los estudios sobre Jesús.
6. El aporte de Xabier Pikaza
Xabier Pikaza, teólogo español nacido en Orozko (Vizcaya), especialista en Biblia y teología sistemática, ha ejercido como profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la Universidad de Deusto. Su obra se caracteriza por un esfuerzo por unir la exégesis bíblica, la teología sistemática y la dimensión pastoral. Pikaza insiste en que la verdadera fe cristiana no debe reducirse a lo espectacular ni a lo externo, sino vivirse como una experiencia de encuentro personal y comunitario con Cristo.
Entre sus obras destacan La historia de Jesús (2003), Gran diccionario de la Biblia (2007) y El Evangelio de Juan. Comentario teológico y pastoral (2017). Pikaza propone una espiritualidad crítica y dialogante, en la que la razón y la experiencia de fe se integran. Según él, insistir en reliquias como pruebas de la fe empobrece el mensaje cristiano y conduce a un cristianismo superficial. Su reflexión nos recuerda que la fe debe ser madura, abierta al diálogo con la ciencia y la cultura, y enraizada en el Evangelio.
7. Cristo como centro
La insistencia en reliquias como pruebas absolutas puede hacer un grave daño a la fe, pues la ata a lo que es frágil y discutible. La verdadera fe cristiana tiene su centro en el Cristo resucitado, en su palabra y en el testimonio de los creyentes. La resurrección no se valida en un paño de lino, sino en la experiencia de comunidades que siguen transformando la historia desde el Evangelio.
Conclusión
La fe cristiana auténtica no depende de reliquias ni de pruebas arqueológicas, sino de la persona de Jesucristo. Los estudios científicos han mostrado que la Sábana Santa no puede considerarse evidencia definitiva, y teólogos como Pagola, Dunn, Meier y Pikaza insisten en que lo esencial es la experiencia de fe, la historia de Jesús y la transformación que produce en la vida. Una fe madura no busca señales externas para sostenerse, porque su roca es Cristo mismo, vivo y presente en la comunidad.
James D. G. Dunn (1939–2020)
Fue uno de los biblistas más influyentes del mundo anglosajón. Nacido en Escocia, fue profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Durham, donde desarrolló la mayor parte de su carrera académica. Se le reconoce como una de las figuras centrales de la llamada New Perspective on Paul (Nueva Perspectiva sobre Pablo), corriente que replanteó la interpretación de las cartas paulinas en diálogo con el judaísmo del siglo I. Sus obras Jesus Remembered (2003), The Evidence for Jesus (1985) y The Theology of Paul the Apostle (1998) lo consolidaron como referente mundial en exégesis. Dunn defendió siempre que la fe cristiana está bien anclada en hechos históricos confiables, aunque no dependan de reliquias o pruebas materiales, y que la experiencia de las primeras comunidades es clave para comprender el origen del cristianismo. Fue miembro de la British Academy y de la Studiorum Novi Testamenti Societas, asociaciones que agrupan a los especialistas más destacados en estudios bíblicos.
John P. Meier (1942–2022)
Sacerdote católico y teólogo estadounidense, miembro de la archidiócesis de Nueva York y profesor durante décadas en la Universidad de Notre Dame, es considerado uno de los mayores expertos en el “Jesús histórico”. Su proyecto monumental A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus (Un judío marginal) consta de cinco volúmenes publicados entre 1991 y 2016, con un sexto volumen póstumo aún en preparación. La obra es un modelo de rigor crítico, equilibrio y erudición, y ha sido reconocida como una de las investigaciones más completas y serias jamás escritas sobre Jesús de Nazaret. Meier propuso la conocida “hipótesis del seminario sin prejuicios”: reconstruir la figura de Jesús como lo haría un grupo de expertos aislados en una biblioteca, sin depender de presupuestos confesionales, para identificar con claridad lo históricamente verificable. Su prestigio en el ámbito académico se extendió tanto en contextos católicos como protestantes y laicos, y su método ha inspirado a generaciones de exegetas.
Xabier Pikaza
Teólogo español nacido en Orozko (Vizcaya), especialista en Biblia y en teología sistemática. Fue profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la Universidad de Deusto, además de colaborador en diversos centros teológicos internacionales. Durante los años 80 y 90 tuvo tensiones con la Congregación para la Doctrina de la Fe, que limitó sus cátedras, aunque después continuó su labor con gran reconocimiento académico y pastoral. Autor de más de cuarenta libros, ha escrito obras clave como Diccionario de la Biblia (junto con otros autores), La historia de Jesús (2003), Gran diccionario de la Biblia (2007) y El Evangelio de Juan. Comentario teológico y pastoral (2017). Su estilo combina erudición académica con lenguaje accesible, lo que lo convierte en un puente entre la investigación crítica y la vida pastoral. Pikaza subraya la necesidad de un cristianismo adulto, crítico y abierto al diálogo con la cultura contemporánea, siempre centrado en la figura de Jesús y en el Reino de Dios. Su influencia se percibe hoy tanto en ámbitos universitarios como en comunidades eclesiales que buscan renovar su fe desde la Biblia.