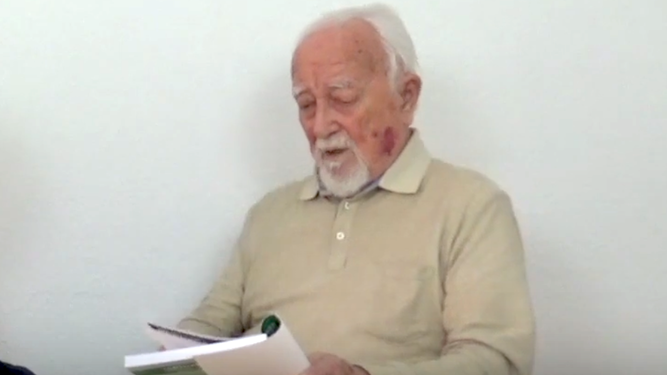Uno de los principales reproches contra la teología de la liberación es haber colocado al pobre, no a Dios, en el centro de su mirada. Esta inversión del fundamento de la reflexión teológica deriva en una reducción de Dios al utilitarismo social y político: la fe se vuelve funcional, al servicio de una causa, perdiendo su vocación trascendente y espiritual. Cuando el pobre adquiere el lugar de primado teológico, el resultado inevitable es la politización de la fe.
El Vaticano ya advirtió el peligro de una posición excesivamente influenciada por el marxismo. Se señalaron graves desviaciones: el uso de categorías ideológicas, la lucha de clases como motor de cambio y la justificación de la violencia. Se describía una concepción totalitaria que impregnaba estas teologías, propiciando interpretaciones del cristianismo como ideología revolucionaria. Sin embargo, no se trataba de rechazar la preocupación por los pobres, sino de purificarla de elementos contaminantes, devolviendo a Cristo el lugar central.
En muchas versiones de esta teología, el hombre no tiene otra finalidad ni otro destino que el de ser hombre. Como si, al decir de Musset, hubiera nacido solo para poseer un rincón de tierra, construir su nido, vivir un día y desaparecer. Se exalta tanto lo humano que se olvida que el hombre es también criatura espiritual. Si el cuerpo procede de la tierra, el alma le viene de Dios.
Un ejemplo recurrente es el uso del Éxodo como paradigma de liberación. Se dice que lo que hace Dios en favor de Israel no es una acción patriótica, sino una lucha política contra la opresión. En esa lectura, Dios da continuidad a un acto de rebeldía social, el de Moisés contra el abuso del poder, y convierte esa indignación espontánea en el comienzo de una revolución. Según esta visión, los pueblos oprimidos de América Latina leen en ese acontecimiento su propio destino, viendo en Dios un aliado político que combate a sus opresores.
Pero el éxodo no tiene únicamente una lectura material. ¿Para qué liberó Dios a aquel pueblo? ¿Solo para redimir cuerpos de esclavos? ¿Nada más? La enseñanza propia del éxodo es el testimonio de la acción salvadora de Dios, la formación inicial de un pueblo elegido, tramado en la historia humana en orden a la salvación espiritual de todos. Sus temas se prolongan hasta llegar a la plenitud de Cristo. Y Cristo vino para salvar el alma del hombre, no solo para alimentar y vestir su cuerpo.
Incluso voces aliadas a esta corriente han advertido sobre el error de sustituir el fundamento cristológico por la prioridad política. Lo que empezó como una lectura desde los pobres, terminó en algunos casos por prescindir de Dios como centro. Lo espiritual fue desdibujado. La fe se volvió militancia. El Evangelio, panfleto. Jesús, un símbolo revolucionario más.
En este contexto aparece la figura de Christina Moreira, la primera mujer española que será consagrada como obispa dentro de una asociación independiente que se dice católica. Se declara rebelde, feminista, casada con un sacerdote y defensora del clero LGTBI. Afirma que el Derecho Canónico ha llegado a equiparar la ordenación de mujeres con los abusos a menores, y eso la llevó a romper con la obediencia. Habla de “bendita desobediencia”, de una Iglesia feminista e inclusiva, y de una nueva capilla donde “todas las identidades” tienen cabida.
Pero esto no es una reforma eclesial, es una fractura doctrinal. No es apertura del Espíritu, es ruptura sacramental. Su consagración, sin reconocimiento de Roma, carece de validez y de legitimidad. Se habla de inclusión, pero se pisotea el sacramento del Orden. Se habla de espiritualidad, pero se niega la estructura misma de la Iglesia.
Y en este punto resulta escandaloso el papel de Antonio Duato, quien en su artículo sobre Moreira no cuestiona ni la licitud ni la validez de dicha ordenación. Alaba la desobediencia, celebra la transgresión, se emociona con el gesto, pero calla ante el error teológico. No hay una sola línea que defienda la tradición apostólica. No hay una sola advertencia sobre el engaño espiritual que supone simular un sacramento. Solo hay entusiasmo activista, puro sentimentalismo.
Duato no analiza si esto es fe o autoafirmación disfrazada. No se pregunta si ese gesto rompe con dos mil años de magisterio. Simplemente aplaude. Con esa actitud, se convierte en cómplice de una confusión eclesial grave. Prefiere la revolución al Evangelio. Prefiere la sociología a la escatología.
Esto es exactamente lo que ocurre cuando la teología de la liberación degenera en ideología: pierde de vista la eternidad, el alma, el sacramento, la gracia, el cielo. Se vuelve tierra sin cielo, cruz sin redención, lucha sin salvación. La fe no es política de identidad. La Iglesia no es un laboratorio de autogestión doctrinal.
No se niega la injusticia social ni el dolor de los pobres. Pero tampoco se puede negar que el Evangelio no es una utopía horizontal sino un camino hacia la vida eterna. La auténtica liberación cristiana no es solo la que saca de Egipto, sino la que conduce a la tierra prometida, y más allá: la que lleva a Cristo.
En definitiva, hay que reafirmar con claridad: la lucha por la justicia debe nacer de la fe, no sustituirla. La opción por los pobres debe ser fruto de Cristo, no reemplazo de Cristo. Y la reforma eclesial no puede construirse desde la rebeldía sacramental, sino desde la fidelidad profunda. Porque sin alma, sin gracia, sin verdad, ni el pan alcanza, ni la lucha basta, ni la liberación salva.